Orígenes del terror: desde la mitología hasta el Romanticismo.
Orígenes del
terror:
Desde los orígenes del
ser humano ha existido las narraciones de terror, solo tenemos que
pensar en las mitologías, los cuentos tradicionales de cualquier
civilización o cultura, quizá esto tenga una explicación
antropológica de los propios miedo del hombre: el terror, la
desesperación, el anhelo, el bien y el mal...
Si nos centramos en el
aspecto religioso, desde Egipto con grandes plagas, ríos convertidos
en sangre, llamas que lo impregnan todo, muerte a todos los recién
nacidos. Esto es sólo un ejemplo de lo que podemos encontrar. De
igual manera en la mitología, hallamos castigos divinos,
sufrimientos, muertes, infidelidades... Por citar un ejemplo, en el
mito de Polifemo y Galatea, el cíclope movido por los celos que
siente por el amor entre Acis y Galatea, terminará por aplastar a
Acis con una enorme piedra, creando una imagen de sangre, violencia y
terror.
Sin duda, no podemos
olvidar la tragedia griega a la hora de hablar de los orígenes del
terror. La tragedia griega llegará hasta el romanticismo ( XIX) a
penas sin encontrar modificación, será éste siglo en el que
comiencen a plantearse los género literarios y también la propia
mutación y relación de estos.
El motivo de la tragedia griega es el mismo que el de la épica, es decir el mito, pero desde el punto de vista de la comunicación, la tragedia desarrolla significados totalmente nuevos: el mythos(μύθος) se funde con la acción, es decir, con la representación directa (δρᾶμα, drama).

Algunas
de las características que encontramos en la novela de terror
relacionadas con la tragedia son:
1º
Generalmente se trata de un tema serio, algún episodio conflictivo
de una persona o difícil de afrontar.
2º
Tanto la tragedia como la novela de terror pretenden crear en el
lector diversas emociones, principalmente el temor y la compasión.
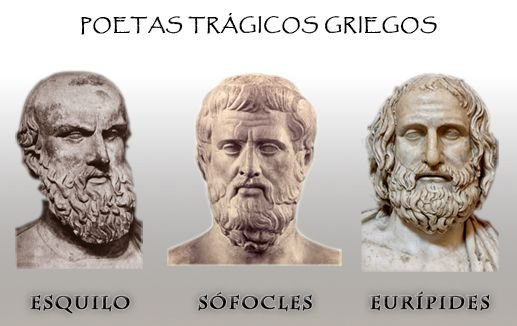
Con
el comienzo del romanticismo y la modificación de los géneros
literarios, comienzan a utilizarse características de unos géneros
a otros, así, si la tragedia siempre había sido ensalzada y llevada
a cabo por grandes personajes que sirvieran de modelo a seguir,
ahora, con la gran revolución llevada a cabo en el siglo XIX, los
protagonistas de esas tragedias serán parias, bebedores,
prostitutas, piratas, bandoleros, mendigos y en definitiva,
marginados por la sociedad.
Respecto
a la forma, la novela como género literario está vinculada a la
épica debido a las características narrativas que hallamos en ella.
Por tanto, de nuevo, la mezcla de géneros de la que hablábamos
anteriormente.
La
Inquisición:
No
podemos hablar de subgénero de terror sin tener en cuenta un hecho
tan importante como La Inquisición, sin duda, solo pensar en ella
nos pone la piel de gallina. Se fundó en 1184 en Francia para luchar
contra la herejía y se extendió hasta el Reino de Aragón en 1249
que como sabemos, posteriormente se unió con Castilla. Dejando de
lado los hechos históricos, que aunque importantes, no tenemos
tiempo para centrarnos en ellos, sin duda la Santa Inquisición donde
tuvo su mayor auge y longevidad fue en España.
Empecemos
por el principio, en el siglo XIV Dante publicó La
Divina comedia
entre 1304 y 1321: Inferno
( 1304) , Purgatorio
(1316), Paraíso
(1321),
en ella Dante nos describe a un Satanás en Inferno
(1304),
en él vemos a un Lucifer como a un emperador y curiosamente
relacionado con el hielo y no con las llamas, además aparece como un
ser monstruoso con tres bocas: Judas Iscariote, Marco Junio Bruto y
Cayo Casio Longino (traicionaron a Julio Cesar y por lo tanto
traicionaron al Imperio, relacionado con lo divino)
Dante
lo describe como un ser de dimensiones ciclópeas con tres rostros
(uno rojo, uno blanco-amarillo y otro negro) y tres pares de alas sin
plumas, más semejantes a alas de murciélago(relacionado con el
ángel caído) A los tres rostros corresponden seis ojos lagrimosos
y tres mentes de las que descienden llanto y una baba sangrienta,
proveniente de los tres traidores que están en sus bocas.

Esta visión de Lucifer
estaría presente hasta entrado el siglo XVII, debemos tener en
cuenta que casi todo lo que se publicaba en la época tenía una
vinculación directa o indirectamente con la religión, en 1486 Henry
Kramer y Jakob Sprenger escribieron el famoso Malleus Maleficarum,
traducido como El Martillo de las Brujas ,
que consiste en un manual de torturas para que los inquisidores lo
emplearan en las brujas. Se trata, también de un libro que recoge
todo aquello en lo que debían fijarse tanto la Inquisición como los
ciudadanos de a pie para poder identificar a una bruja. En
definitiva, fue uno de los mayores culpables de la gran persecución
que tuvo lugar en el Renacimiento en toda Europa y posteriormente en
América.
A
este tratado, se une el Manual de Inquisidores
de Nicolás Aymerich que escribió sobre 1376 en el cual también
describe métodos para descubrir a las brujas. Actualmente hay una
edición llamada Manual de Inquisidores llevada
a cabo por José Antonio Fortea. En este manual también se expone el
procedimiento del Santo Oficio.

Aquelarre, obra del siglo XVIII. Francisco de Goya.
La
Santa Inquisición censuró a grandes escritores de toda Europa se
condenaron los escritos de los franceses Rousseau, Voltaire,
Montesquieu y Diderot, así como también los de Boccachio, Zuinglio,
Hus, Dante, Maquiavelo, y Tomás Moro, que hoy llenan bibliotecas en
todo el mundo.
Debemos
diferenciar entre libros phobitorios: se censura por completo a un
autor y/o toda la obra y las obras expulgatorias se tratarían de
aquellas que se han 'modificado' o los pasajes prohibidos de dicha
obra u autor. Relacionado con el concepto de 'autor' en la época y
autoría.
Index
librorum expurgatorum,
de Quiroga (1584
)
Muchos
fueron los libros que se censuraron a lo largo de siglos de mano de
la Inquisición, en El Índice
de libros prohibidos de la Inquisición española (en
latín, desde 1612, Index
Librorum Prohibitorum et Derogatorum),
principalmente aquellos libros que iban contra la Iglesia o se hacía
algún tipo de alusión negativa hacia ella. Es importante recordar
que la instauración de la Inquisición en la península fue
principalmente por un factor de fanatismo religioso y económica, la
expulsión de los judioconversos y los moriscos siempre fue una
cuestión vital para la Inquisicición española.
Así,
a la persecución de brujas se une, en el caso de la Inquisición
española, la limpieza de sangre. Lo que da lugar a la búsqueda
constante de la apariencia del puritanismo, no solo debemos verlo
como una cuestión de religiosa, también es importante señalar la
gastronomía, no comer cerdo podía suponer una clara sospecha, la
mayoría de los médicos eran perseguidos por herejía, estaba
totalmente prohibido practicar autopsia o experimentar con cuerpos
muertos bajo pena de muerte. Cualquier ungüento o mezcla de hierba
podría ser tratado de ocultismo o brujería y por supuesto, el
aspecto sexual o carnal.
Cualquier
persona podría ser sospechosa de hereje y cualquier obra literaria
debería pasar primero por el Santo Oficio, esto provocó que
grandes autores tuvieran que esquivar la censura, quizá algunas de
las obras más reconocidas son La
Celestina
por el ocultismo, el placer carnal y la propia alcahueta que hace
'pactos' con unos y otros, ¿no cuadra perfectamente con el perfil de
una bruja? El
Lazarillo de Tormes
debido a la crítica social y anticlerical o el propio Quijote
donde encontramos un pasaje de quema de libros como crítica a la
censura y en la que Cervantes juega con los títulos reales que
estaban prohibidos en la época como el Amadis
de Gaula
de Gil Vicente.
Por
último es interesa señalar dos obras que también formarán parte
de esta lista de obras prohibidas, o al menos, revisadas por el Santo
Oficio, en primer lugar hablar de El Buscón
de Quevedo, una obra fantástica siguiendo la línea de la picaresca
donde se muestra un reflejo de la sociedad y los orígenes de Pablos, el protagonista, hijo de una prostituta y un padre 'barbero'.
Y
por último, como continuación de esta tradición literaria,
hallamos el Diablo Cojuelo
de Luis Vélez de Guevara.
Este
Diablo Cojuelo era ya muy usado en las canciones populares pero
también en los conjuros, por ejemplo:
Diablo Cojuelo / traémele luego / diablo del pozo / traémele que no es casado / que es mozo / diablo de la Quintería / traémela de la feria / diablo de la plaza / traémele en danza…
Señor de la calle / Señor de la calle / Señor compadre / Señor cojuelo / Que hagáis a XXX / que se abrace solamente a mí / y que me quiera y que me ame / y que si es verdad / que me ha de querer / que ladre como perro / que rebuzne como asno / y que cante como gallo.
Estos cinco dedos pongo en este muro, cinco demonios conjuro: a Barrabás, a Satanás, a Lucifer, a Belcebú, al Diablo Cojuelo que es buen mensajero, que me traiga a Fulano luego a mi querer y a mi mandar.
Los textos de la época lo describen como:
"Es
un diablo
al
que,
lejos de ser una forma maligna, se le representa como el
espíritu más travieso del infierno,
trayendo de cabeza a sus propios congéneres demoníacos, los cuales,
para deshacerse de él, lo entregaron en trato a un astrólogo,
teniéndolo encerrado en una vasija de cristal. Se dice también que
es inventor de danzas, música y literatura de carácter picaresco y
satírico. Siendo uno de los primeros ángeles en levantarse en
celestial rebelión, fue el primero en caer a los infiernos,
aterrizando el resto de sus hermanos
sobre
él, dejándole estropeado
y más
que todos señalado de la mano de Dios.
De ahí viene su sobrenombre de Cojuelo.
Pero no por cojo es menos veloz y ágil. Me llega al tobillo. El
diablo cojuelo es el más conocido y nombrado en los procesos, y en
la literatura. La referencia al diablo cojuelo es mayoritaria en los
conjuros,
invocaciones y oraciones de las brujas.
Goya
y el misterio de sus cuadros representando a reos." Según Wikipedia.
La Inquisición se
abolió 1834 definitivamente, en esto sí que fuimos el único país
en el que perduró tanto tiempo, gracias a la restauración de la
Inquisición por Fernando VII y su régimen absolutista en 1814, la
última muerte llevada a cabo por la Inquisición fue en 1826 a
Cayetano Antonio Ripoll con ahorcamiento acusado de herejía.
Concepto de romanticismo:
Muchos son los críticos
que afirman que aún no ha existido ningún movimiento artístico y
social tan importante como el romanticismo y que nuestra sociedad aún
no ha terminado de adaptarse a estos cambios. Se trató de un
movimiento revolucionario y rompedor que intentó acabar con su
predecesor: el Neoclasicismo. No podemos hablar de un ruptura total o
de una antítesis, ya que los movimientos culturales se suceden y se
fundamentan unos en otros, aunque sí comienza una decepción hacia
ese racionalismo y positivismo que encontrábamos en el siglo XVIII,
conceptos tan familiares estéticamente como la armonía o que lo
bello y lo bueno debían ir unidos.

A finales del siglo XVIII
este concepto comienza a cambiar, dando lugar al término
Romanticismo como 'irreal', 'emotivo', comenzó en toda Europa pero
principalmente destaca Inglaterra con Lord Byron, Francia con Victor
Hugo y Alemania con el máximo exponente Goethe Prometeo
(1974) (relación con Mary Shelley) y Fausto (1807).
Laura ha hablado
anteriormente de las características del romanticismo, es
interesante destacar que en España el romanticismo llegó de forma
tardía, esto hizo que su duración fuese muy breve y a penas
perceptible, ya que, solo ocupa la primera mitad del siglo XIX,
pronto le sucederá el realismo con Galdós o Clarín.
Laura también hace
relación a la nouvelle que tiene su origen aún con mayor
anterioridad, quizá uno de los primeros escritores que empleó este
termino fue Mateo Bandello, llevó a cabo la novella relacionada
con relatos cortos ya en el siglo XV y XVI, de él beberían autores
como Cervantes para escribir sus Novelas ejemplares y
posteriormente todos los autores románticos que buscan su
inspiración en autores de la Edad Media y del Barroco español.
En España poco se
cultivó el movimiento romanticismo propiamente, quizá el autor más
conocido sea Becquer y sus Leyendas, que
como anteriormente hemos nombrado utiliza el formato 'novella'
original, es decir, breves relatos con las características propias
del romanticismo: la naturaleza como extensión del hombre,
personajes antisociales que nunca pueden llegar a huir de su destino.
En relación a este concepto, encontramos obras españolas tan
célebres como Don Álvaro o la fuerza del sino (1835)
del Duque de Rivas como la tragedia que inaugura el romanticismo en
España, encontramos temas como: el amor, la venganza, el honor, el
héroe romántico, la muerte o por supuesto, el sino (destino).
Inspirada en otros autores europeos como Victor Hugo.
A
ella le sucede Don Juan Tenorio
(1844) de José Zorrilla, aunque actualmente el concepto de 'don
Juan' solo se ha reducido al género masculino como una persona con
éxito entre las mujeres, esta tragedia romántica nada tiene que ver
con eso. Se trata del máximo exponencial del teatro romántico
español. Se caracteriza por los lugares sombríos: cementerios,
acción en la noche. También hallamos el amor imposible. El misterio
y la naturaleza envuelven toda la obra desde principio a fin, las
estatuas cobrarán movimiento, la naturaleza acompañará a los
personajes como salvaje y sin control, quizá, la características
principal que atraviesa toda la obra sea el predominio de los
sentimiento frente a la razón, mostrando así el auténtico
pensamiento romántico y rompiendo con todo lo anterior.
También
es importante citar a Espronceda, su poema más reconocido es sin
duda La canción del pirata (1840)
un claro ejemplo de lo que comentábamos anteriormente, el marginado
como protagonista de un poema.
Tampoco
debemos olvidar a Mariano José de Larra, quizá sea junto a Bécquer el escritor
romántico español por excelencia, ambos tienen en común que el
propio escritor se ha convertido en un 'personaje', hasta tal punto
que en varias ocasiones se le ha convertido en protagonista de
ciertas novelas de autores como Francisco Umbral o Antonio Buero
Vallejo, Larra escribió grandes sátiras, criticó a la sociedad de
su tiempo, siempre fue un incomprendido y terminó quitándose la
vida de un tiro.
Quería
terminar mi intervención, haciendo hincapié en Bécquer que al
igual que Larra o Byron se han convertido en grandes personajes
debido a la vida que llevaron. Bécquer es el claro ejemplo de lo
tardío que llegó el romanticismo a España, sobretodo en la
narrativa. Anteriormente hemos recordado que el Romanticismo comienza
en toda Europa a finales del siglo XVIII y Bécquer nació en 1836,
por lo tanto, podemos imaginar que no empezaría a escribir hasta
veinte años después. Destacan de él las famosísimas Rimas
publicadas póstumamente y las
cuales fueron sus amigos las que dieron orden según su propio
criterio.
No
podemos olvidar las Leyendas (1859
y 1865) también muy conocidas y sin duda, el mayor ejemplo de
narrativa romántica española. Sería interesante destacar Cartas
desde mi celda (1864) se trata
de unas cartas publicadas en el periódico El
Contemporáneo. El escritor
sevillano se comprometió a enviar estas cartas desde su retiro en
Veruela, en la sierra de Moncayo, en un paraje romántico, rodeado de
naturaleza y donde el escritor se instala para curar su enfermedad.
Mucho se ha hablado de la enfermedad de Bécquer debido a la
mitificación como escritor/ personaje, aunque oficialmente se mostró
a un Bécquer enamorado de Julia Espín y fallecido de tuberculosis
¿existe una enfermedad más típica para un escritor romántico?
Actualmente,
muchas han sido las investigaciones al respecto de la verdadera
identidad del escritor, se cree que murió verdaderamente de sífilis
y no de tuberculosis, al igual que no serían pocos los encuentros
sexuales que el escritor llevaría a cabo, aunque, como ocurre con
otros escritores ya citados, la propia sociedad y sus propios amigos
ayudaron a crear al personaje y el mito.
Algunos
de los temas que encontramos en Cartas desde mi celda son
el recuerdo nostálgico de su infancia y algunos aspectos mucho más
cercanos al tema que tratamos hoy: la lapidación y muerte de su tía
Casca, acusada de brujería. Junto a otros relatos sobre espiritismo,
muerte, soledad, misterio o desolación.

Monasterio de Veruela donde Bécquer escribe Cartas desde mi celda.
Aunque
si observamos las fechas de publicación, ya hemos traspasado el
umbral de la mitad del siglo XIX y comienzan a sucederse movimientos
artísticos que ya no durarán casi un siglo, como anteriormente,
sino que su longevidad será muy escasa, así, el romanticismo dará
paso al realismo.
Por
lo tanto, podemos concluir que el romanticismo español se pronunció
de forma tardía, muchos han querido ver estos autores como
posrománticos, debido a su posterioridad frente al resto de
escritores europeos.

Os dejo aquí el link de Youtube de la Mesa Redonda sobre terror que tuvo lugar el pasado sábado 13 de octubre:
ResponderBorrarhttps://www.youtube.com/watch?v=qvvhhpn5BZk